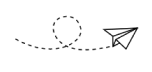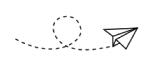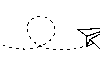Pocos documentos revelan un fenómeno político duradero de manera tan solitaria como la Declaración Balfour. Aún manteniendo vivo su espíritu, el documento decodifica no sólo los orígenes del Estado de Israel sino también los fundamentos ideológicos del colonialismo sionista. De hecho, una mirada más cercana al texto, el pretexto y el contexto de la declaración arroja luz sobre las políticas genocidas y de asentamientos de Israel, así como sobre la complicidad centenaria de sus facilitadores occidentales.
Fechada en noviembre de 1917, la infame Declaración Balfour fue una respuesta directa afirmativa a los esfuerzos demasiado entusiastas de líderes sionistas influyentes como Lord Walter Rothschild, Chaim Weizmann y Nahum Sokolow. Sin embargo, también fue la solución propuesta por el Imperio Británico al antiguo “problema judío” de Europa: encontrar un nuevo hogar para los judíos europeos significaba una Europa con menos judíos, es decir, un hogar “más puro” para los europeos. Sin embargo, la declaración implícitamente antisemita pretendía lograr varios objetivos a la vez.
Al declarar su apoyo abierto a la causa sionista, el gabinete británico quería garantizar y reforzar el apoyo judío en Estados Unidos, Alemania y Rusia como parte de su estrategia para la Primera Guerra Mundial. El objetivo era conseguir el apoyo de las élites judías que habitan en estos países para mantener a Estados Unidos y Rusia como aliados y anticiparse a la ventaja potencial de una declaración similar de su rival, Alemania. La declaración fue, por tanto, producto de motivos mixtos: la estrategia imperial británica, las tendencias antisemitas y la simpatía personal.
Sin embargo, el texto de la declaración fue tan notable por lo que omitió como por lo que prometió. La población indígena fue codificada en la declaración, que se refería desdeñosamente a los 700.000 árabes, que constituían el 90% de la población en ese momento, como los “residentes no judíos de Palestina”. En este sentido, la esencia de la Declaración Balfour era colonialista. Como afirmó Edward Said, se trataba de “una declaración de una potencia europea sobre un territorio no europeo, con total desprecio tanto de la presencia como de los deseos de la mayoría nativa”.
Al patrocinar una comunidad de colonos en una tierra ya habitada por otros pueblos, el Mandato Británico actuó como facilitador del colonialismo de colonos sionistas. El mandato rápidamente abrió las tierras palestinas a la inmigración judía a gran escala y permitió a las instituciones sionistas comprar tierras para nuevas colonias después de 1922. En consecuencia, la población de colonos judíos creció de unos 60.000 en 1918 a más de 600.000 en 1947, y esta estructura, inaugurada en 1917, preparó el escenario para la Nakba de 1948: el desplazamiento masivo de 750.000 palestinos de sus patria. La Sociedad de Naciones vistió el Mandato con el lenguaje de “civilización” y “tutela”, mientras silenciosamente subordinaba los derechos de la mayoría indígena a un proyecto de construcción de viviendas nacionales para un electorado externo.
La “arrogancia imperial” persiste más de un siglo después, no sólo en la política, sino también en la complicidad centenaria de sus facilitadores occidentales. Cuando las potencias contemporáneas ofrecen apoyo incondicional a acciones basadas en el mismo desplazamiento y adquisición de tierras que el Mandato facilitó después de 1922, reafirman efectivamente la afirmación colonial de Balfour. El régimen instituido mediante garantía externa y patrocinio internacional se reproduce invocando la seguridad para normalizar la excepción, la legalidad para racionalizar el despojo y la diplomacia para diferir la rendición de cuentas.
La larga genealogía del despojo autorizado en 1917 y puesto en práctica a través del Mandato muestra explícitamente cómo comenzó mucho antes del 7 de octubre. El marco que otorga privilegios existenciales al colonizador y al mismo tiempo designa a los indígenas como cuerpos desechables todavía está vigente, aunque cambió de formas institucionales con el tiempo. El marco sigue siendo visible en la cartografía de los asentamientos, la gramática de los permisos y los puestos de control y las burocracias que hacen de lo cotidiano un teatro de control en Cisjordania.
Lo que la Declaración Balfour revela hoy es que el colonialismo es una estructura, no un acontecimiento. Codificada hace más de un siglo, la declaración señaló una arquitectura colonial que persiste: un pueblo dotado de privilegios políticos y patrocinio global, y otro que lucha simplemente para que se le reconozcan sus derechos básicos. Por lo tanto, el legado de la Declaración Balfour no es simplemente el texto de una carta de 1917, sino su lógica activa y duradera.
Esta lógica, que codificaba a una mayoría indígena como “residentes no judíos” y, como el propio Balfour admitió más tarde, nunca tuvo la intención “ni siquiera de consultar los deseos de los habitantes actuales”, no expiró con el Mandato Británico; se convirtió en el principio operativo de una estructura colonial diseñada para ser permanente.
Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son únicamente responsabilidad del autor. No reflejan necesariamente la postura editorial, los valores o la posición de Daily Sabah. El periódico ofrece espacio para diversas perspectivas como parte de su compromiso con el debate público abierto e informado.